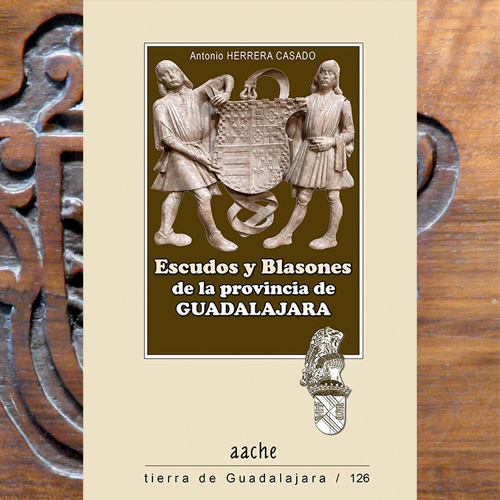Lecturas de patrimonio: la arquitectura negra serrana
Un recorrido breve y clarificador por la arquitectura popular de la Sierra del Ocejón, esa «arquitectura negra» que tanto sorprende.
Alejo de Vera, a un siglo de distancia
Un recuerdo al pintor campero Alejo Vera Estaca, natural de Viñuela, al cumplirse unsiglo de su muerte. Y comentario de la exposición sobre su obra que está abierta en el Palacio del Infantado de Guadalajara.
Escudos y blasones de la provincia de Guadalajara
Un breve resumen y comentario de lo ás interesante que muestra el libro que acaba de publicarme Aache, sobre los escudos heráldicos más curiosos de esta provincia.
Lecturas de patrimonio: la capilla de la Concepción, en Sigüenza
Una viisón detallada de la capilla de la Concepción en el claustro de la catedral de Sigüenza, mandada erigir por don Diego Serrano.