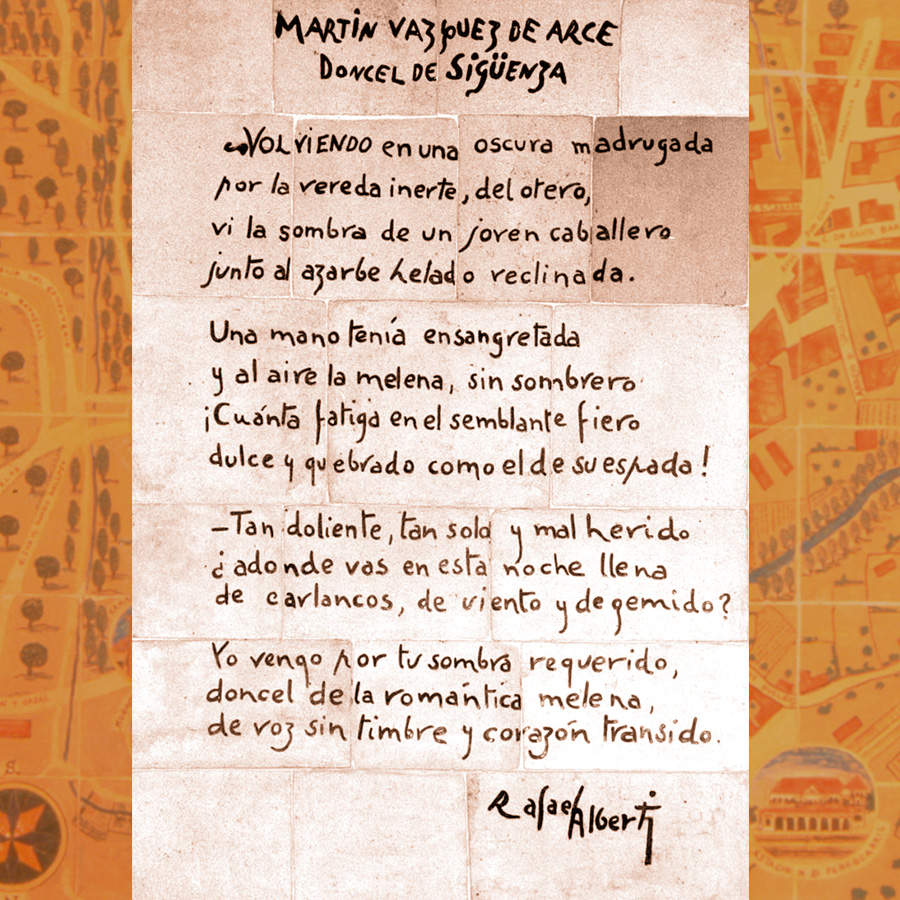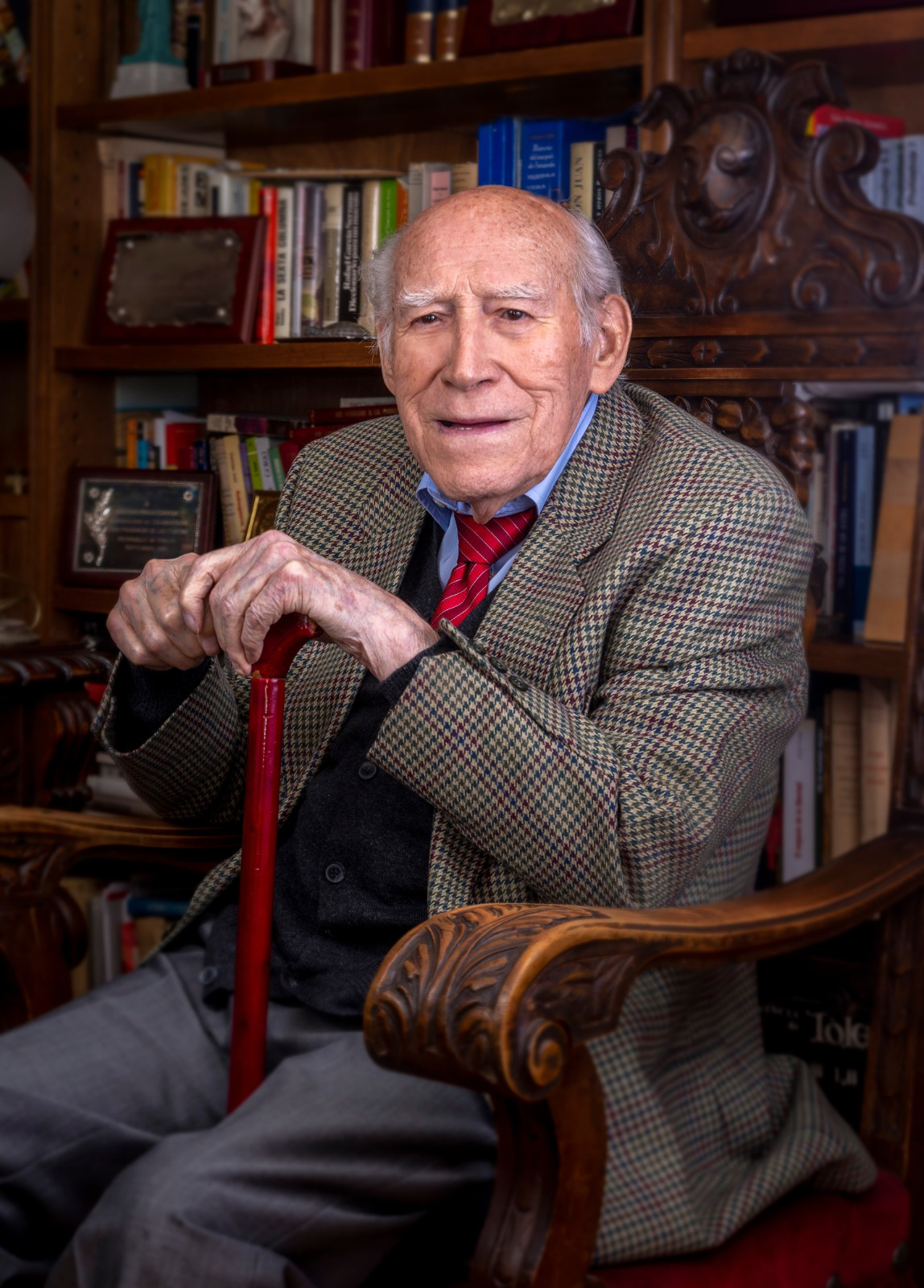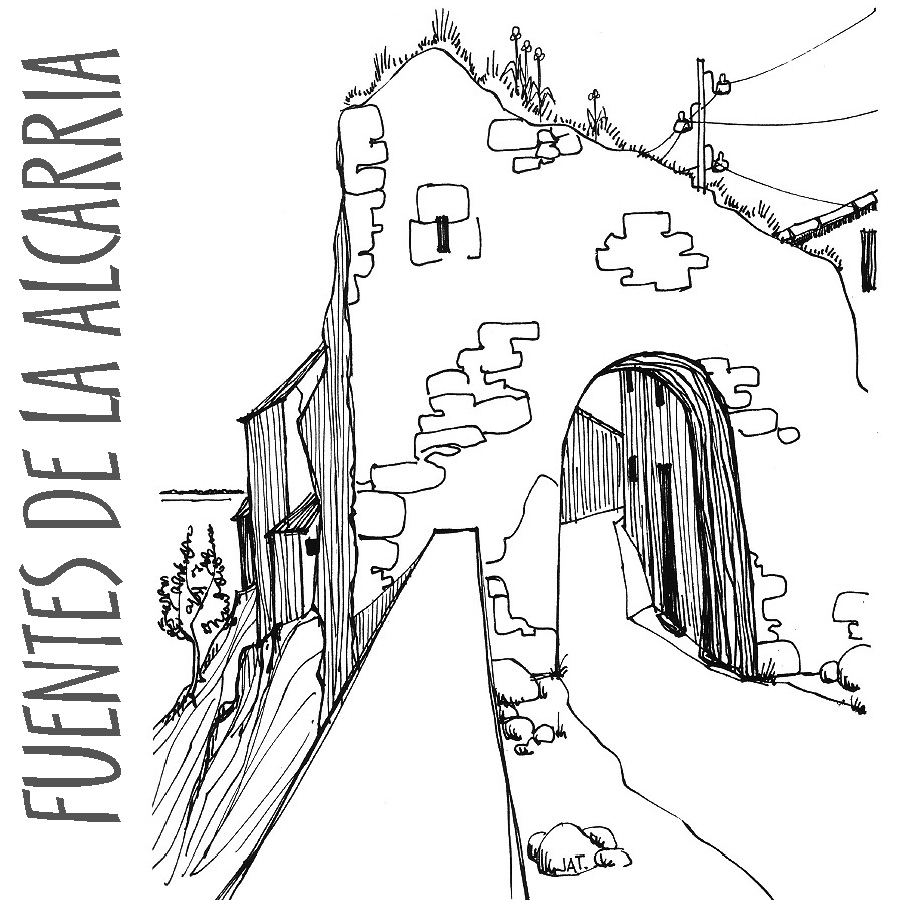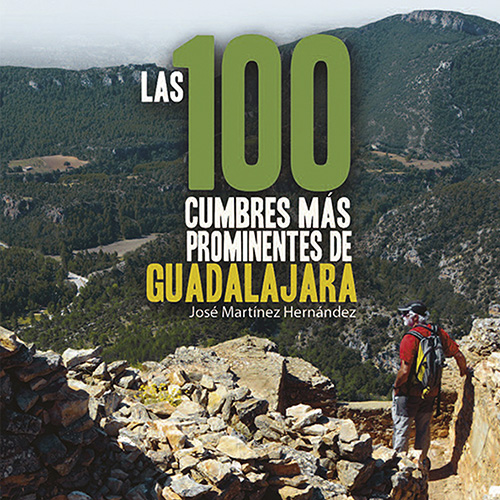Un soneto de Alberti al Doncel de Sigüenza
Comentarios y publicación del soneto que escribió Rafael Alberti al Doncel de Sigüenza, y que se muestra sobre cerámica en la estación de ferrocarril de esta ciudad.
Oyendo el clamor de los pueblos muertos
Luis monje Ciruelo cumple 97 años, y Nueva Alcarria lo celebra dedicándole un libro con sus mejores artículos sobre los pueblos abandonados, muertos y perdidos de la Sierra Norte.
Fuentes de la Alcarria
Un paseo y visita al pueblo alcarreño de Fuentes, instalado en lo más alto de un peón rodeado por el río Ungría.
Cumbres y horizontes de Guadalajara
Un libro que nos muestra las 100 cumbres más prominentes de Guadalajara, los cien sitios a los que poder subir y contemplar el paisaje del entorno. Con mapas, QR y todo tipo de datos.