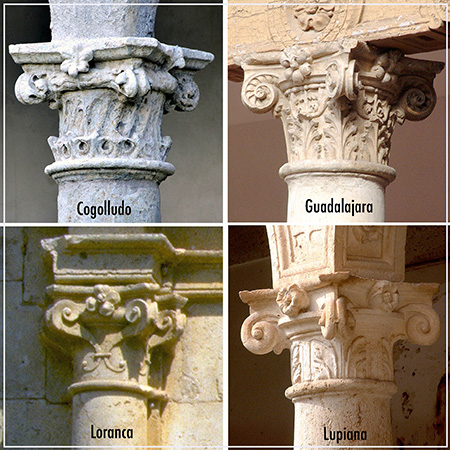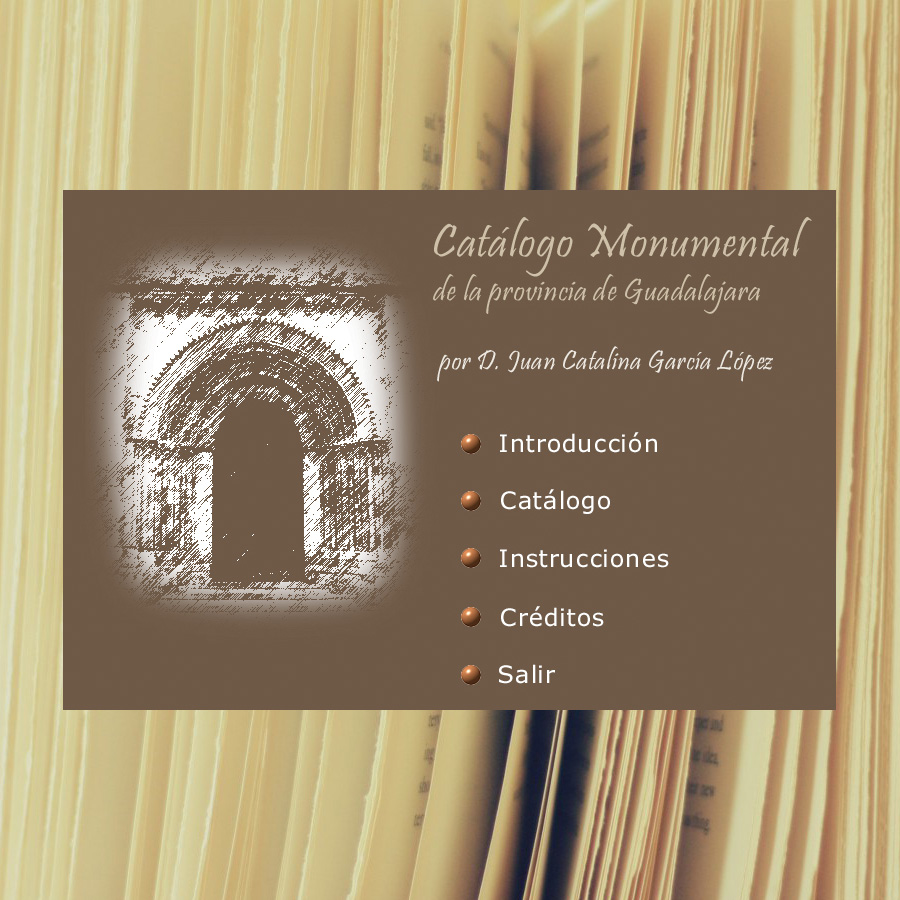Lecturas de patrimonio: el capitel renacentista
Un repaso al origen, desarrollo y formas alcanzadas por uno de los elementos claves de la arquitectura histórica de Guadalajara, el capitel renacentista
El inédito catálogo monumental de Guadalajara
Un repaso a la historia de una tarea inconclusa, el catálogo monumental de Guadalajara que el Estado encargó a su cronista provincial don Juan Catalina García lópez
Lecturas de Patrimonio: la iglesia de La Piedad en Guadalajara
Un apunte histórico y descriptivo de la iglesia de la Piedad en Guadalajara.
Evocaciones judías en Hita
El sábado 9 de septiembre la villa de Hita rinde homenaje a la memoria de la escritora argentina Beatriz Lagos, quien dejó escritas tres novelas históricas sobre personajes femeninos de la villa.