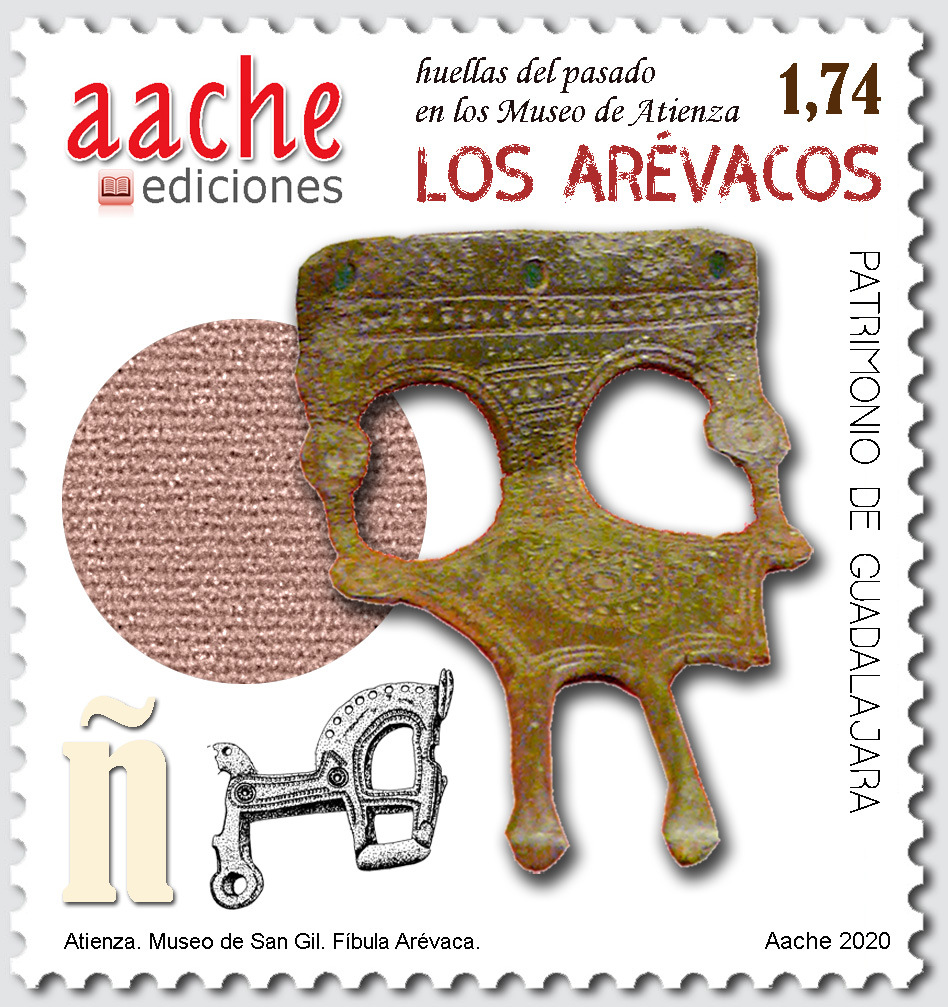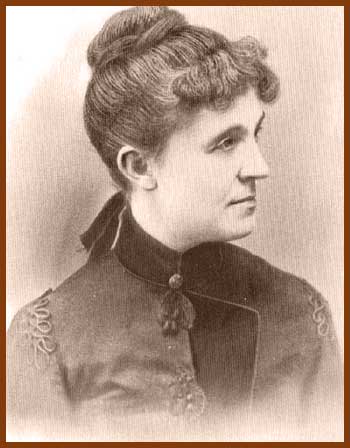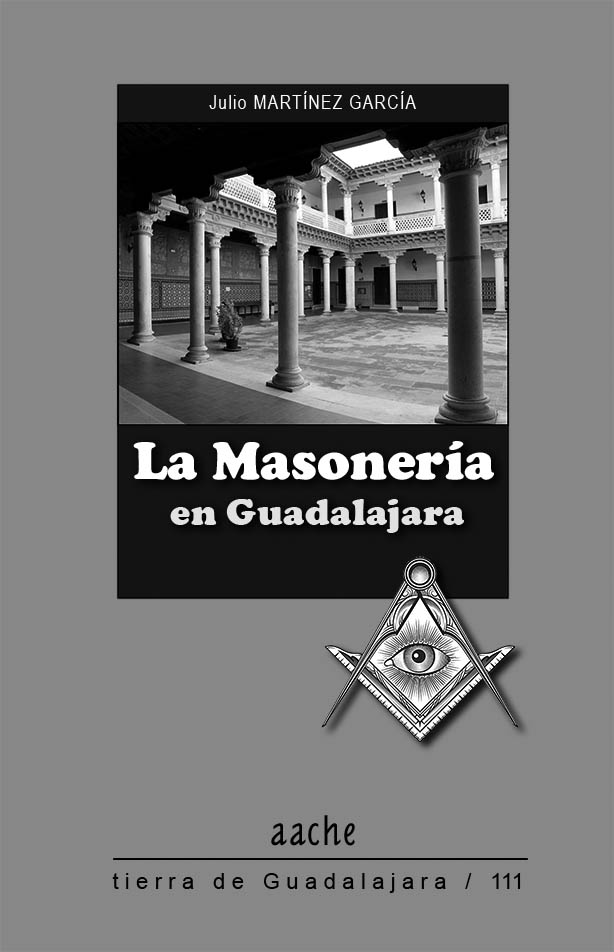Miedes en el confín
En estos días en que empezamos a hacer planes para salir por la provincia, a ver paisajes, pueblos y edificios singulares, Miedes capta nuestra atención. Está lejos, “en el confín”, junto a Soria, pero cargada de historia, de patrimonio,… y de cuevas que son de admirar. Las cuevas de Miedes Muchas son las cosas de…
Las pinturas renacentistas del palacio del Infantado
Tras años de gloria, siglos de abandono, un bombardeo, y décadas de olvido, en los años 60 del siglo XX renació al interés general el palacio del Infantado de Guadalajara. Un lugar “con muchas lecturas”, un edificio que habla idiomas, que cuenta historias y que maravilla con sus mensajes. Al acabar su reconstrucción, y comenzar…
Gentes que parecen de hoy mismo
Gentes que vivieron en esta tierra, hace muchos años, y que dejaron su huella, viva y palpitante, entre sus vecinos, entre la gente que sabía de ellos, que les admiraba, que les habían visto crecer…. Al estilo de las antiguas “notas de sociedad” se me ha ocurrido rememorar a estos vecinos destacados. En otras páginas…