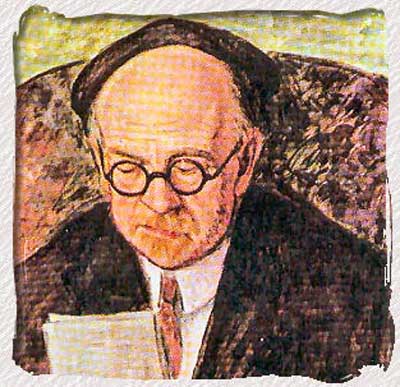Guadalajara y la nave de los locos
Guadalajara en el centro de la Península, siempre sede y camino de los más importantes acontecimientos históricos de nuestra Patria. También espacio por el que han discurrido los caminares de personajes y literatos. De Alvarito Sánchez de Mendoza puede que ya nadie se acuerde. Es más: posiblemente nunca existió, porque es artefacto emergente de la mente de Baroja, de quien ahora se han cumplido los 50 años de su muerte. Poco recuerdo se le ha brindado, aunque el gran escritor vasco tuvo siempre a Guadalajara por una de sus regiones más consideradas, y admiradas. El vasco españolista, don “Impío” Baroja, como le denominaban en tiempos los clérigos (por aquello de su descreencia militante), y mal considerado por la izquierda porque no se quiso exiliar de España tras la Guerra Civil, situó a muchos personajes de sus novelas en los paisajes, los pueblos, y los espacios vitales de Guadalajara. Hoy quiero hacer, como mínimo homenaje a la memoria de este gran escritor español, un recorrido por algunos de los lugares donde discurre el viaje de ese liberal Mendoza que es protagonista de “La nave de los locos”, una de las 22 novelas que constituyen las “Memorias de un hombre de acción” y que tienen a Aviraneta por protagonista de fondo.
Un recorrido por España entera
Alvarito Sánchez de Mendoza, procedente de Bayona, hace en esta novela dos viajes. Pasan en ellos muchas cosas, muchas aventuras, muchas desgracias: se pintan individuos de gran fuerza, surge el amor y la muerte en cada esquina, y se retrata la España de hacia 1835, cuando la regencia de María Cristina. El primer viaje lo hace acompañado de Manón, a buscar al abuelo de esta, el chatarrero Chipiteguy, rehén de unos desalmados carlistas. El segundo, siempre partiendo de Bayona, hacia Cañete, para allí cobrar la herencia de su abuelo materno: 2.000 pesetas consigue y casi le cuestan la vida. En ese viaje, el de ida, pasa por la meseta castellana, y da un gran rodeo por tierras de Soria, Guadalajara y Teruel para finalmente llegar a la conquense población de Cañete, donde describe con veracidad de escalofrío la situación de la guerra civil.
El paso por Guadalajara lo hace a través de las tierras norteñas: Atienza, Sigüenza y Molina son descritas con minuciosidad, vistas con los prismáticos de algunos curiosos personajes con los que se encuentra. Baroja vuelca en las páginas dedicadas a nuestra tierra su propia experiencia, sus visiones de viajero en una España que, un siglo después, poco se diferenciaba de lo que está palpitante en su novela.
Baroja en Atienza
Aunque el último eslabón provincial de esta “Nave de los locos” pasa por Molina, nade decimos de esas páginas porque ya las reproduce, y comentadas, nuestro amigo Serrano Belinchón en su gran libro “Guadalajara en la literatura” como ejemplo de descripción perfecta de una ciudad de nuestro entorno.
Empieza en Atienza la peripecia provincial.
“Al día siguiente domingo, fueron los cuatro a Atienza y comenzaron a ver al mediodía la silueta grave de aquella ciudad, asentada sobre un cerro, bajo una aguda peña coronada por el castillo. El día estaba frío y el sol pálido iluminaba los tejados grises del pueblo”. El viajero queda solo con “el Mantero” que es su compañero de viaje por Castilla, y ambos Alvarito “fueron a hospedarse a la posada llamada del Cordón, por ostentar en su portada un gran cordón de relieve tallado en la piedra sillar y varias inscripciones góticas. Esta casa fue, según se decía, antigua lonja de los judíos”.
La visita “turística” de la villa la hace el protagonista de Baroja guiado por el Sr. Raposo, procurador del pueblo. “Desde lo alto del castillo explicó el señor Raposo la extensión antigua del pueblo, hasta dónde llegaban los distintos barrios y dónde caía la judería. Como hacía frío allá arriba, Alvarito no preguntó nada, y a la menor insinuación del señor Raposo de bajar al pueblo, aceptó, y fueron los dos a refugiarse en el casino de la plaza”. Este casino estaba, como hoy todavía, en el primer piso de una caserón grandote de la plaza en cuesta. Siempre atestado de gente. Y nos concreta Baroja: “El señor Raposo calificó a los reunidos allí de gente vulgar, inculta, sin ningún carácter. Había algún tipo curioso, como un liberal, alto, de grandes barbas, anticlerical frenético. Este hombre se echaba al campo a caballo, con su carabina y sus pistolas y desafiaba a todo el que no profesara sus ideas, como si estuviese en tiempo de la caballería andante”. La conclusión que el Mendoza saca de aquella visita y del trato de las gentes atencinas no puede ser más pesimista: “Alvarito escuchaba a los unos y a los otros. Tenía ya idea de la pobreza del país, pero esto no le chocaba tanto como la sequedad espiritual y la agresividad de la gente, el poco afecto que se mostraban los unos a los otros y le malevolencia con que se atacaban”.
Baroja en Sigüenza
Desde Atienza “sube” a Medinaceli, y de allí “baja” a Sigüenza. La vieja capital ducal siempre en lo alto, como una bandera, de frío y soledad, de silencio y epopeyas, flameando.
“Nuestro viajero se levantó muy temprano, y en un carro comenzó a bajar la cuesta del cerro de Medinaceli. Llegó a Sigüenza antes del mediodía.
Le acompañaba un prestidigitador y su criado, que iba a dar funciones en el pueblo.
El prestidigitador, llamado en los carteles Merlín, hombre de unos cincuenta años, moreno, de ojos brillantes, el pelo negro y rizado y la cara roja de borracho, hablaba por los codos. El criado, Severo, a quien su amo llamaba Severísimo en broma, era flaco hasta transparentarse, afilado y narigudo”. Valgan estas descripciones para hacerse idea de cómo Baroja, con cuatro rasgos, pinta a sus personajes. Siempre me ha parecido un mago, un escritor grandioso.
Y el acomodo en la Ciudad episcopal y donceliana no puede ser más sórdido: “Sigüenza, a lo lejos, con su caserío extenso, las dos torres grandes, almenadas, como de castillo, de la catedral, y su fortaleza en lo alto, le produjo a Alvarito gran efecto.
El arriero llevó al prestidigitador, a su criado y a Alvaro a una posada de la calle Travesaña Baja, donde él paraba. La posada, medio derruida, ostentaba este letrero, escrito con letras negras en la pared: SE GISA A LA PERFEZION. A Alvarito le llevaron a un cuarto grande y destartalado, frío como el Polo Norte, con telas de araña en el techo”.
De las mejores descripciones que tiene “La nave de los locos” es esta de Sigüenza, de la que hay que tener en cuenta que está hecha en 1835: “En las proximidades de la catedral, en la plaza mayor, en la calle de Guadalajara, había gran mercado y muchos puestos de todas clases: herramientas para el campo, pucheros, cazuelas, ropas, mantas, alforjas de colores muy vivos, loza basta y bujerías. Con estos baratillos alternaban verduleras con hermosas coliflores, cardos y alcachofas, y muchos aldeanos con corderos y ristras de ajos al hombro. Pasaban los hombres con calzón corto, pañuelo en la cabeza o zorongo, y otros con grandes capas pardas, sombrero de pico, abarcas y un cayado blanco de espino en la mano. Las mujeres traían varios refajos de campana, hechos con bayetas rojas y amarillas, y algunas se echaban uno por encima de la cabeza. En las puertas de las posadas se agrupaban burros blanquecinos, con aire de viejos sabios, cubiertos con sus albardas. Subían hacia el pueblo arrieros, con recuas de seis o siete mulas de aire cansado. Entre la multitud correteaban, muv vivos y animados, los estudiantes de cura, con su hábito v su tricornio”. En todo caso, el escenario está vivo y no nos cuesta en absoluto trabajo meternos en él, incluso (ojalá, a todos nos gusta soñar) hacer unas cuantas fotografías con la cámara digital.
Aunque el capítulo dedicado a Sigüenza es largo y sabroso, voy a terminar con estas frases de Baroja describiendo la catedral, y el punto de vida que él imagina discurre en ese momento. Es patético, y emocionante a un tiempo: “Alvaro entró en la catedral; le pareció enorme, majestuosa. Le produjo verdadero asombro. En un reborde de poca altura, a todo lo largo de la nave lateral y del triforio, había una fila de sillas y de reclinatorios verdes y rojos. Algunas pocas viejas rezaban arrodilladas, bisbiseando.
En el fondo de una capilla se veía una puerta abierta, con dos escalones para subir. La capilla parecía llena de misterio. En el altar había abierto un libro rojo. Vio también Alvaro, en otra capilla, la estatua funeraria de un doncel leyendo un libro. Era del sepulcro de un comendador de Santiago muerto por los moros en la vega de Granada.
Alvaro oyó un sermón sorprendente. El predicador, cura joven, se esforzaba en exponer un tema de Teología oscuro, propio de Seminario. Para aclarar sus conceptos, que ninguno ele los fieles, la mayoría pobres aldeanos, entendían, soltaba de cuando en cuando frases en latín de algún padre de la Iglesia. Con un poco de malicia se podía pensar que el predicador se burlaba de la gente. A Alvarito le vino la idea de que por encima de la tonsura del sacerdote, iban a aparecer los cascabeles de la Dama Locura”.
Pero como sé que al lector de hoy, del siglo XXI andarín y turístico, le parecen sobrecogedoras esas imágenes, remato mi recuerdo con estas otras frases de Baroja. No tienen desperdicio, y pintan solemnes aquella ciudad que hoy sigue viva y que afortunadamente ya en muy pequeños detalles reproduce a la carlista. –“Aquí, todo el mundo, gracias a Dios, es carlista”- le decía un cura en la Alameda. Pero él retrata genialmente el momento en la plaza, y en la catedral de nuevo. Sigüenza, eterna y sorprendente, llena de vida, hasta en las novelas de pío Baroja:
“En todas las calles se veían edificios desplomados, que, sin duda, no se había tratado de restaurar. Volvió a la plaza Mayor. Mendigos llenos de harapos, de calzón corto, con largas greñas y tufos por encima de las orejas, le importunaron. Uno de ellos, vagabundo, con aire amenazador, ennegrecido por el sol y la lluvia, le persiguió largo rato; otro, un viejo, con sombrero alto, cayado en la mano, abarcas, anguarina llena de remiendos y una alforja en el hombro, le agarró del abrigo.
Se deshizo como pudo de los pedigüeños y entró de nuevo en la catedral. Ahora cantaban vísperas. Alvarito no las había oído nunca. Era algo terrible y solemne, con ese aire de majestad y de venganza de los cultos romanos y semíticos. En aquella enorme iglesia, helada, aquellos cantos le dejaron sobrecogido”.