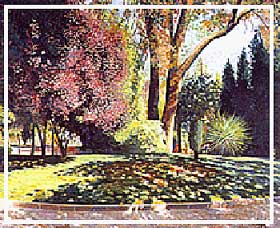Paisajes de jardines alcarreños
Un pintor de Guadalajara acaba de abrirnos las ventanas al jardín. Una exposición de Amador Alvarez Calzón, que tiene su espacio en la Sala del Centro Cultural de Ibercaja de nuestra ciudad, nos ofrece desde ayer jueves, y hasta el día 27 de enero, un hermoso caleidoscopio de colores y formas, unas sugerencias fragantes en las que está Guadalajara retratada, íntima y extensa, y están sus jardines interiores, los rincones donde a nuestra tierra le nacen las plantas, se le ponen de dulce y estallan de alegría. Buena falta le estaba haciendo a la ciudad este poco de alegría, este mucho de sol, y esta perspectiva de abierta floralia. Por lo menos, entre los marcos de una exposición.
Jardines interiores
Ni soy crítico de arte ni lo intento. El que tiene Amador Alvarez Calzón está suficientemente juzgado, tanto en las páginas culturales de este periódico, como por múltiples críticos en ocasiones anteriores. Su vigor en el trazo, su control perfecto de las formas, y su imaginación incluso en los retratos de las realidades cotidianas, le hacen sin discusión un hueco señalado en el panorama artístico de nuestro siglo, aquí en la Alcarria. Yo me voy, después de ver su exposición de estos días, más lejos. Me voy a los jardines interiores de Guadalajara, que se miran a medias entre la realidad y la nostalgia, y busco tiestos, palmeras, rayos de luz entre las ramas espesas de los cerezos. Busco, y no encuentro. Porque aquel mágico lugar que era el jardín del palacio de la duquesa de Sevillano, hoy se ha convertido en patio de deportes del Colegio de Maristas. Hasta no hace mucho, -yo lo conocí y lo anduve- era un mundo poblado de riachuelos, de cenadores, de salvajes plantas trepadoras que se alzaban por el tronco del gran cedro, el único reliquio que queda de aquella penumbra. Las rosas cabalgando los paseos, y un viejo jardinero que cortaba aquí, y miraba con parsimonia cómo crecían en primavera los pensamientos. Nada queda de ello, como nada queda de aquel otro lugar mágico del que nos habla Olivier: la casa de doña Pepita Luengas, junto a la «Escuela Laica» en la antigua carretera, donde de pequeño iba con sus hermanas a pasar tardes largas de verano en aquellos oscuros pasadizos hechos de ramas, de peras de San Juan fresquísimas, arrayanes olorosos, rosales íntimos, madreselvas y mirtos lujuriantes: y a comer acerolas y azufaifas dulces que, sin saber de dónde, como de un mítico espacio oriental, caían de los árboles hasta el fondo del estanque en el que unas ranas metálicas escupían sin parar agua fresca y sonora.
Otro jardín que viví, interior y hoy abierto a la ciudad, el de San Francisco, tiene todavía sonoridades templarias. Los grandes árboles, los chopos milenarios, y los solemnes castaños, se mezclaban con las palmeras casi claustrales y algunos pinos benevolentes. En este otoño todavía, para Noviembre, dejaron el suelo cubierto de una alfombra densa, amarilla y roja, cuajada de historias mudas. Y aún guardados los recuerdos de otros jardines que hubo en Guadalajara, musgosos en la primavera, llenos de hormigas y orugas en verano, marcadas sus esquinas de escalofríos en invierno: en la casa de los miradores al principio de San Roque; la que ahora es Cámara de Comercio en la calle Mayor; la casa donde nací, en la Travesía de Santo Domingo…
Jardines abiertos, aunque a medias
Hay otros lugares donde la luz que refleja Amador Alvarez en sus acuarelas, en sus óleos vivos, puede cogerse según se anda. Son los jardines vivos, los jardines abiertos, los que aún tienen su palabra dispuesta. No hay que correr mucho para llegarse hasta Brihuega y allí admirar, soñar incluso dentro, el Jardín de la Fábrica de Paños. Las fuentes y los arbustos, los sauces que arrastran sus faldas, y los bojes que huelen a agua depurada y terrosa, son el mejor contrapunto de un paisaje luminoso como el del valle del Tajuña. Todavía en Brihuega, el gran jardín público de la Alameda de Marís Cristina tiene ese aire entre catedralicio y mentidero donde los pinos y los bancos juegan al ajedrez con las fuentes y los niños.
En la provincia nos salen al paso jardines impensados y robustos: el que en Cifuentes luce todavía dos altas sequoyas traídas de América, frente a las monjas franciscanas de Belén; y en Almonacid de Zorita (cuyo nombre, la Almunia del señor, ya nos habla de huertas y jardinerías moras) es de ver el jardín interior de los condes de Saceda, amén de algunos otros particulares llenos de encanto.
A Sigüenza, ahora tan fría y en tiritona permanente, le brotan susurros de romanticismo cuando en primavera salen flores por el claustro de la catedral. Entre las viejas piedras solemnes del gran templo, se encuentran espacios mínimos donde nace la magia de la planta que habla, el árbol centenario que pone límite ecológico a la historia. Ahí está el detallado estudio de Gonzalo Carpintero sobre los cipreses catedralicios, publicado en el último número de «Ábside».
Y si hay un lugar en la provincia donde el arte se mezcle con increíble acierto a la dulzura jardinera, ese es Lupiana (abierto sólo los lunes, un par de horas por la mañana). El monasterio de San Bartolomé de Lupiana, donde los jerónimos pusieron su asiento primero, y luego los marqueses de Barzanallana, sus últimos propietarios, cuando la iglesia escurialense se hundió, crearon en su centro un estanque, pusieron escaleras y enredaderas por todos lados, y hasta los muros se ocuparon de yedras y malvaviscos trepadores, que componen a la solemnidad renacentista un traje único, maravilloso e inolvidable. Fuera del templo, en el camino que antaño traía a los viajeros hasta la gran casa conventual, los altos olmos y los ágiles álamos se conjugan para crear uno de los jardines más exóticos e increíbles que podemos ver en esta geografía.
Y aún hay más. Amador Alvarez nos ha ofrecido, en su meditado manejo del color y las formas, rincones jardineros, paisajes sucintos en los que ríe el verano, y suena el viento. Pero otros jardines que pudieron ser y nunca llegaron se nos vienen a la cabeza. Así por ejemplo la grande y fantasiosa marea de verdes y mitologías que rodeara al palacio de los duques del Infantado. Sabemos de él que era lugar donde los aristócratas pasaban veladas del verano, donde se admiraban con las estatuas y los laberintos de bojes, y aún donde, en su gran estanque, remaban en una barcaza apartando cisnes y aves acuáticas. Perdidos varios siglos, se quisieron rehabilitar, y sólo se consiguió limpiar el espacio, pero no se obtuvo la creación de un jardín para la ciudad, porque en su círculo no sólo no ha crecido nada de mérito, sino que el lugar se ve invadido, más frecuentemente de lo que sería de desear, por bandas callejeras a las que nadie pone coto.
Jardines de Guadalajara, los de la memoria y los vivos; los que fueron y los que andan queriendo ser. Los que pinta Amador Alvarez, y los que podrían de nuevo construirse (en torno a los conventos, detrás de los palacios, frente a las estatuas de los prohombres). A la sociedad en que vivimos hay que darla algo de esto, hay que darla belleza sobre todo, símbolo y perspectiva. Y algún lugar donde en primavera salgan flores, y el agua corra, sonora y tibia, entre los pies delicados de los arrayanes.