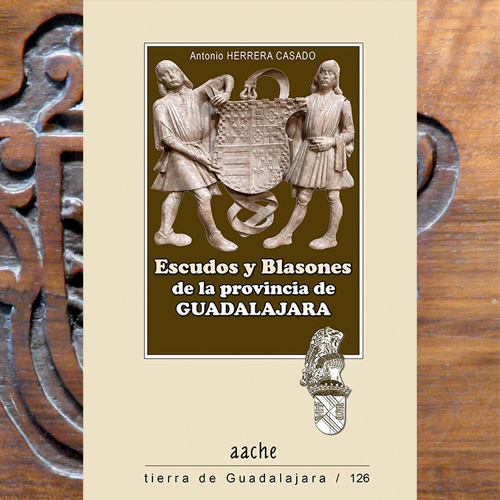Escudos y blasones de la provincia de Guadalajara
Un breve resumen y comentario de lo ás interesante que muestra el libro que acaba de publicarme Aache, sobre los escudos heráldicos más curiosos de esta provincia.
¿Sirve de algo la heráldica?
Muchas personas me lo han preguntado, y algunas más se han quedado con ganas de hacerlo. –Pero ¿realmente vale para algo la heráldica? Sería una respuesta larga, y si meditada, prolija y quizás erudita. No voy por ahí. –Voy por lo sencillo, por lo contundente: sí, vale para algo. Alguno ya estará diciendo: –Claro, que…
Nociones de heráldica
España ha tenido la suerte, a pesar de sus periódicas revoluciones, agresiones gratuitas a sus monumentos y ajustes de cuentas con el pasado, de conservar un inmenso acopio de escudo heráldicos tallados, pintados, grabados y forjados en mil y un monumentos. De los escudos se ocupa una ciencia, la Heráldica, a la que podemos definir…
La capilla del hidalgo Diego Garcia de Guadalajara
En estos días han concluido las tareas de restauración, limpieza y acondicionamiento de uno de nuestros rincones más emblemáticos: la capilla del Contador Real don Diego García de Guadalajara, en la cabecera del tempo parroquial de Santiago. Y tras esas tareas pueden verse las luces, los colores y los símbolos (escudos, dragones, letreros…) que le…
Antonio Ortiz García. Una despedida
El pasado 20 de septiembre, y a la edad de 65 años, fallecía quien fuera destacado autor e historiador de nuestra provincia, Antonio Ortiz García, catedrático de Historia en Enseñanzas Medias, durante muchos años, y autor de numerosos libros que nos han abierto puertas al conocimiento de nuestro pasado. El 13 de junio de 1990,…